La interseccionalidad en la educación de las mujeres considera sus múltiples y fluidas identidades, desde una perspectiva feminista, para ananlizar el poder así como los procesos dinámicos de deconstrucción de las categorías normalizadoras opresoras y dominantes que les aquejan.

Toda persona es única debido a sus múltiples y fluidas identidades; existe por las intersubjetividades dadas en una comunidad que le dan pertenencia y participación en la construcción de las representaciones de su mundo social. La gran diversidad y diferencia en la humanidad es por tener visiones, opciones y alternativas que permiten inventar y crear nuevas posibilidades para el bienestar, la justicia, la supervivencia y enfrentar la solución de problemas. Como dice Crenshaw1: “la diferencia puede constituir una fuente de empoderamiento político y reconstrucción social”.
Cuatro factores que se basan exclusivamente en las visiones y privilegios de los grupos dominantes –el androcentrismo, la misoginia, el patriarcado y las violencias– contribuyen a que el poder de dominación excluya a las mujeres2. Los marcos referenciales ignoran cómo se entretejen y enlazan las relaciones de opresión y subordinación convirtiéndose en patrones de comportamiento que determinan discriminaciones, desigualdades e injusticias, especialmente hacia y contra las mujeres.
El androcentrismo se establece como ley, hecha y ejercida por los hombres, olvidando a la mitad de la humanidad, las mujeres, que damos vida al resto de las personas.
La misoginia es el odio hacia las mujeres, se expresa en actos violentos y crueles contra ellas por el solo hecho de ser mujeres.
El patriarcado mantiene las estructuras de la misoginia en donde priva la ley de Dios, situando a las mujeres como una extensión, a disposición de sus mandatos y necesidades.
Las violencias, en plural, desde los inicios de la humanidad, han conformado la vida de las mujeres como un sistema de dominación3; es importante reconocer las diferentes condiciones en las que se vive el ejercicio de las violencias, estas se conforman en múltiples dimensiones, en ellas cobra fuerza intimidatoria la violencia simbólica; por ejemplo, considerar sus cuerpos como una manifestación de la violencia de y para la muerte4.
Por ello, ha de deconstruirse la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV).
En el primer caso, el de la CEDAW, aun cuando se toman en cuenta todas las esferas de la vida pública y privada, se tiene la concepción de un solo tipo de mujer. El artículo 1 define que: “[la] discriminación contra la mujer denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”. Así, determina que la exención es solo por el sexo, pero la discriminación tiene múltiples factores que se intersectan más allá de esa condición.
En la LGAMVLV, desde su primer enunciado, se singulariza la violencia, aun cuando da una definición de interseccionalidad: “Herramienta analítica para estudiar, entender y responder a las maneras en que el género se cruza con otras identidades en y entre las personas creando múltiples ejes de diferencias que se intersectan en contextos históricos específicos, mismos que contribuyen a experiencias específicas de opresión y privilegio e influyen sobre el acceso (…) a derechos y oportunidades”, no vislumbra al hablar de los tipos y modalidades de violencia cómo, cuándo o por qué se da; no expresa que en todo tipo de violencia hay violencia psicológica ni expresa qué es la violencia simbólica. Establece que “todas las medidas (…) garantizarán la prevención, la atención, la sanción y la erradicación de todos los tipos de violencia contra las mujeres”, sin intersectar condiciones importantes, hacerlo permitiría considerar las diferentes condiciones de género de las mujeres para lograr su impacto.
Las diferentes áreas del conocimiento y las políticas públicas deberían considerar que no todas las mujeres somos iguales: es tal la diversidad de personalidades y de condiciones de género, que se requiere un análisis en la complejidad de la existencia del ser y estar de nosotras. Es menester que quienes investigan tomen en cuenta tanto lo teórico como las prácticas cotidianas de las vivencias de las mujeres, para vislumbrar las expresiones de dominación y subordinación que se intersectan debido a diferentes y múltiples condiciones5.
¿Cómo lograrlo? Un nuevo paradigma es la interseccionalidad, enfoque recientemente visualizado, aunque su historia data de finales del siglo XVIII, de la época de Olympia de Gouges, quien –en La declaración de los derechos de la mujer6– hacía comparaciones entre diversas dominaciones semejantes a la esclavitud, como la colonial, patriarcal y de los hombres sobre las mujeres.
Actualmente la aplicación de la interseccionalidad en la investigación y las políticas públicas se debe a los estudios feministas y la aplicación de la justicia en mujeres negras, con una visión diferente a las mujeres blancas; no obstante, sus beneficios y estrategias pueden ser aplicados para el bien común de otras mujeres, como son las indígenas, infantas, migrantes y en la reclusión7.
Varias investigadoras analizan cómo diversas categorías interactúan ejerciendo un poder opresivo dominante, insertas en una organización social e institucional –sexo, género, etnia, clase, religión, discapacidad, edad, territorio y/u orientación sexual– generando injusticias sociales y desigualdades. Analizar las condiciones de las mujeres y niñas con estos cruces permite alumbrar una completa complejidad y también reconceptualizar los aspectos estructurales y políticos propios del ejercicio de poder que oprime y violenta a las mujeres8.
El enfoque interseccional9 cumple con el principio feminista de “lo personal es político”. Las mujeres vivimos las experiencias en el plano racional y sentimental, la vida afectiva es la energética que moviliza la individualidad y a la sociedad de pertenencia. Hay que conjugar cuatro aspectos importantes para la convivencia: lo teórico de la academia, lo normativo de las leyes, la justicia y la investigación empírica. Hacer intersecciones da luz a la condición de las mujeres y a los diferentes tipos y modalidades de violencias, y da lineamientos para la longanimidad10.
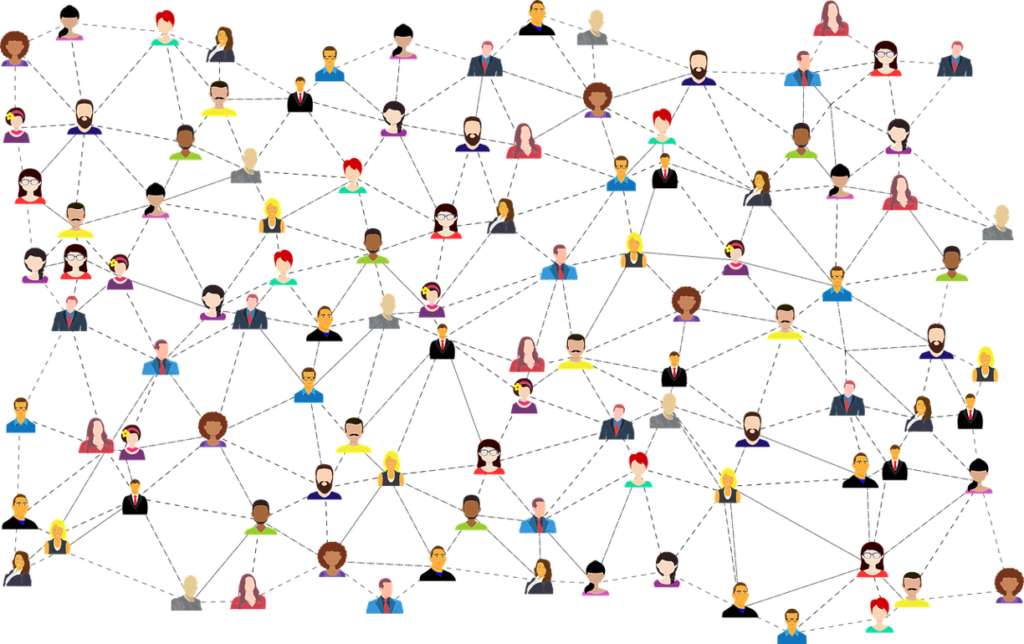
Crédito: Pixaby
Propuestas de interseccionalidad en educación
La forma en que intersectan las condiciones de género de las mujeres en la educación son: lo formal o informal –analfabetismo, saberes–; la lengua madre con sus signos y significados; lo económico, acceso al empleo, vivienda y riqueza; economía del cuidado a la prole, personas ancianas o enfermas; la clase social a que se pertenece; la etnia y el lugar de residencia; la edad. Todas estas condiciones son elementos fundamentales y fundantes de la distribución de todo tipo de recursos, y confirman que las estructuras definen las vivencias de las mujeres en situaciones de maltrato.
Se debe tomar en cuenta la diversidad y diferencias que hay entre docentes, estudiantes, autoridades, familias y comunidades; cada una de ellas tiene una historia y también la historizan a partir de sus condiciones de vida. No es lo mismo ser mujer que hombre, estudiar en una zona urbana que en una rural, tener una lengua madre diferente al español, apoyar en la economía del hogar, ser migrante, indígena o afrodescendiente –las pertenencias de clase marcan diferencias–, ser persona adulta, joven o infante.
Es necesario un currículo general con planes, programas de estudio y materiales didácticos adaptados a las circunstancias de a quiénes van dirigidos y también a quiénes los instrumentarán.
Materiales y actitudes que deconstruyan los prejuicios y estereotipos impuestos por una cultura patriarcal, androcéntrica y misógina; que formen mentes sensibles que permitan análisis críticos y transformadores de la realidad. Becas específicas, no universales, en función de las necesidades y circunstancias de la población estudiantil; de no ser así, las brechas de desigualdad se harán más grandes.
En fin, tener en cuenta que, todo lo que acalle la interseccionalidad, es cómplice del incumplimiento de los derechos y necesidades políticas de las mujeres. De esto, y de muchas cosas más, estaremos conversando en el 1° Congreso MUxED: Mujeres + Educación = Equidad.
https://www.muxed.mx/blog/interseccionalidad-educacion-feminista
……………..
Gabriela Delgado Ballesteros*. Integrante de MUxED. Investigadora del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE) y maestra en la Facultad de Psicología, ambas de la UNAM. Ex directora general y fundadora del Instituto de la Mujer del Distrito Federal. Ha publicado ocho libros y cincuenta artículos sobre educación y género. Fue representante de México en conferencias de Naciones Unidas sobre temáticas de las mujeres.
X: @Gabriel25913110
Referencias
Asamblea General de las Naciones Unidas (1979), Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, 18 de diciembre de 1979, Naciones Unidas.
Crenshaw, Kimberlé W. (1991). “Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color”. Stanford Law Review, 43 (6), 1241-1299. https://doi.org/10.2307/1229039
Delgado Ballesteros, G. (2023). “Colectividad en comunidad, poder ir más lejos”. En N. Blázquez Graf, et. al. (Eds.), Trayectorias y desafíos del feminismo en la UNAM: una mirada colectiva, (pp. 333-382), CEIICH; Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales; IISUE.
Hill Collins, P. (2000). Black Feminist Thought. Routledge.
Hill Collins, P. (2015). Intersectionality’s Definitional Dilemmas. Annual Review of
Sociology, 41, 1-20. https://doi.org/10.1146/annurev-soc-073014-112142
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Diario Oficial de la Federación 26-01-2024.
Ramírez, G. (2015). La declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana, de Olympe de Gouges, 1791. UNAM: Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM. https://catedraunescodh.unam.mx/catedra/catedra/materiales/u1_cuaderno2_trabajo.pdf
Santibáñez Guerrero, D. (2018). El concepto interseccionalidad en el feminismo negro de Patricia Collins. Resonancias. Revista de Filosofía, (4), 49-58.https://doi.org/10.5354/0719-790X.2018.50354
Segato, L.R. (2014). Las nuevas formas de la guerra y el cuerpo de las mujeres. Pez en el árbol.
Segato, L.R. (2016). La guerra contra las mujeres. Traficantes de sueños
Viveros Vigoya, M. (2016). La interseccionalidad: una aproximación situada a la dominación. Debate Feminista, 52. https://doi.org/10.1016/j.df.2016.09.005
1 Crenshaw, 1991, p. 88.
2 Cuando se escribe mujeres se abarca todo el ciclo de vida de ellas: niñas, adolescentes y adultas.
3 Crenshaw, 1991.
4 Segato 2014 y 2016.
5 Wade, 2009 en Viveros 2016.
6 De Gouges, 1791, en Ramírez, 2015
7 Hill Collins, 2000 y 2015.
8 Crenshaw, 1991, Viveros, 2016 y Santibáñez Guerrero, 2018.
9 Delgado Ballesteros, 2023
10 Según la RAE, “longanimidad” significa la constancia y grandeza de ánimo que se tiene ante las adversidades. También se puede definir como la benignidad, la clemencia y la generosidad. La longanimidad permite la recuperación construyendo formas de transformación de la realidad vivida, a diferencia de la resiliencia, que solo permite la adaptación a lo establecido.
